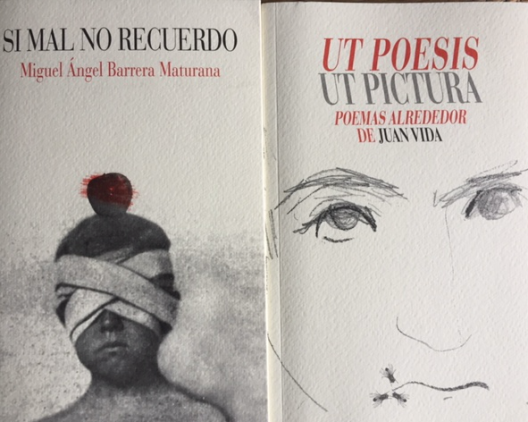SARA TEASDALE. LUCES DE NUEVA YORK Y OTROS POEMAS. EDICIÓN DE HILARIO BARRERO. RAVENSWOOD BOOKS EDITORIAL, 2017
La enfermedad marcó desde muy temprano la vida de Sara Teasdale (1884-1933), de hecho, su delicada salud retrasó sus estudios (se graduó en 1903). Su primer libro, Sonetos a Duse y otros poemas, vio la luz unos pocos años después, en 1907 y ya dejaba entrever su diáfano lirismo y la musicalidad de sus versos, aunque no será hasta su siguiente libro, Helena de Troya y otros poemas, cuando consolide su destreza formal, la claridad semántica y un sensual y apasionado tono amoroso y adquiera notoriedad como poeta de amor, como poeta romántica. Su tercer libro Ríos hacia el mar, publicado en 1915 y caracterizado por lun lenguaje directo, sin metáforas y ornamentos retóricos, se convirtió en un best seller y catapultó a su autora hacia el éxito y la fama. Establece a partir de ese momento su residencia en Nueva York. En 1918 su libro Canciones de amor, publicado en 2017, fue galardonado con sendos premios, el Premio de Poesía de la Universidad de Columbia (actualmente denominado Premio Pulitzer de Poesía) y el Premio de la Sociedad de Poesía de América. La antología La voz que responde: Cien canciones de mujer (1917), Llama y sombra (1920) —según la crítica, el mejor de sus libros—, otra antología, Arcoíris dorado para niños (1922), El lado oscuro de la luna (1926) y Estrellas de la noche (1930) son los títulos que publicó hasta que decidió quitarse la vida con una sobredosis de barbitúricos en 1933; Extraña victoria (1933) apareció poco después de su fallecimiento y una recopilación de sus poemas se publicó en 1937. Sara Teasdale ha pasado un purgatorio desde entonces hasta hace relativamente poco tiempo. Durante muchos años se la ha considerado peyorativamente una mera poeta romántica, con grandes dosis de sensiblería, pero la crítica al fin ha sabido valorar su excelente técnica —fruto, sin duda, de un conocimiento profundo de la tradición— que la condujo a afianzar una elaborada y, a la par, sobria expresión— y el profundo desencanto vital que se esconde detrás de la belleza de sus palabras. Como escribe Hilario Barreo —poeta y diarista, pero también un reconocido traductor de poetas como Emily Dickinson (en esta misma colección), Ted Kooser, Henry James o Jane Kenyon— en el prólogo a Luces de Nueva York y otros poemas, «Básicamente su poesía se basa en tres temas: la belleza, el amor y la muerte, que la aproximan y definen como una poeta romántica; a veces un poco melancólica, a veces envuelta en una profunda tristeza, casi siempre atormentada por la presencia o la ausencia del amante».
La presente antología tiene como hilo conductor, como tema predominante Manhattan y «a través de esta selección —escuchamos de nuevo a Barrero— podemos hacer un viaje en el metro desde el Downtown […], bajarnos y ver las luces de Nueva York y la Metropolitan Tower, alcanzar Broadway y recordar el amanecer de un nuevo año, subir hasta Riverside y volver a casa ya al atardecer con “el polvo azul de anochecer sobre mi ciudad». La antología está dividida en seis secciones, de las cuales la primera, «Un viaje por Manhattan con final en Brookly» es la más fiel al título del conjunto. Teasdale, a pesar de ese romanticismo un tanto añoñado, no es una poeta antigua, muy al contrario, en su poemas aparecen el metro, ascensores, bocinas, trenes, coches, autobuses, el enmarañado tráfico de la ciudad. Estamos hablando de una poesía netamente urbana, acaso el mejor escenario para representar las desventuras del amor, la tragedia de la existencia. La ciudad se convierte en un personaje de carne y hueso que reclama su porción de vanidad: «Soy una princesa, ágil y ligera meciéndome / sobre las ciudades vulgares de la tierra», escribe en el poema «Desde una ventana», escrito en Nueva York en diciembre de 1931. Como hemos dicho, la ciudad, y este caso la terraza de uno des sus entonces más emblemáticos edificios, la torre Woolworth, es un escenario perfecto para vivir un amor apasionado: «Amado, / aunque nos rodeen / el sufrimiento, la futilidad, la derrota, / no pueden echársenos encima. / Aquí en el abismo de la eternidad / el amor nos ha coronado / por un momento / vencedores» La ciudad posee sus propias estrellas, los millones de luces que la iluminan, y a ellas dirige su mirada la poeta, como el firmamento que no puede llegar a ver hubiera descendido a la medida humana.
El amor y el desamor están presentes en la mayoría de los poemas. La melancolía parece invadir la mente de la autora. Incluso en el titulado «Sola» los aficionados a las elucubraciones pueden encontrar vestigios de su suicidio (ya lo han hecho con algunos otros poemas) en la primera estrofa: «Estoy sola a pesar del amor, / a pesar de todo lo que tomo y doy, / a pesar de toda tu ternura, / a veces no estoy contenta de vivir». La poesía refleja estados de ánimo mutables, por esa razón, junto a este tipo de versos, hay otros que manifiestan un extremo gozo de vivir y de experimentar, de ahí lo arriesgado de erigir suposiciones con tan endebles evidencias.
Qué impresión nos queda después de leer esta selección de Sara Teasdale. En primer lugar, gracias a una traducción impecable, disfrutamos de unos poemas que se leen con facilidad. Interiorizamos rápidamente el ritmo y por esa razón, los versos fluyen de manera sincopada. Por otra parte, la belleza y el amor son ensalzados con exquisita sabiduría, sin estridencias más propias de un loco amor que de quien reflexiona sobre él a través de la escritura. Por último, observamos que su poesía sigue gozando de vigencia, es lo que podríamos llamar, moderna, y quizá, para terminar este comentario, lo mejor sea transcribir el poema titulado «Florencia», en el que refleja de modo evidente su poética modernista, muy cerca de la osadía de los futuristas «Estoy cansada de todo el pintoresquismo / y de la tenacidad del fresco descolorido, / de mohosas sacristías polvorientas / con santos a lo largo de las paredes; / estoy harta de Giotto / y Massaccio y Lotto, / y de lóbregas capillas de la virgen = con negras sillas de coro roídas por la carcoma. // estoy harta de millas de cuadros / y vírgenes con sonrisas interminables, / estoy cansada de “cosas que debes ver” / y “cosas que debes hacer”» / me gustaría enseñarle a estos florentinos / lo que significa Broadway en Manhattan / y ¡oh, me gustaría caminar hoy / por la Quinta Avenida!».