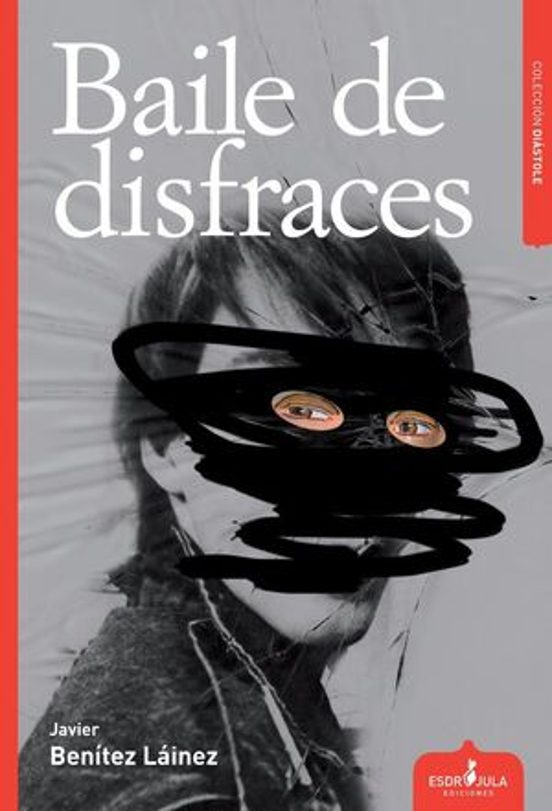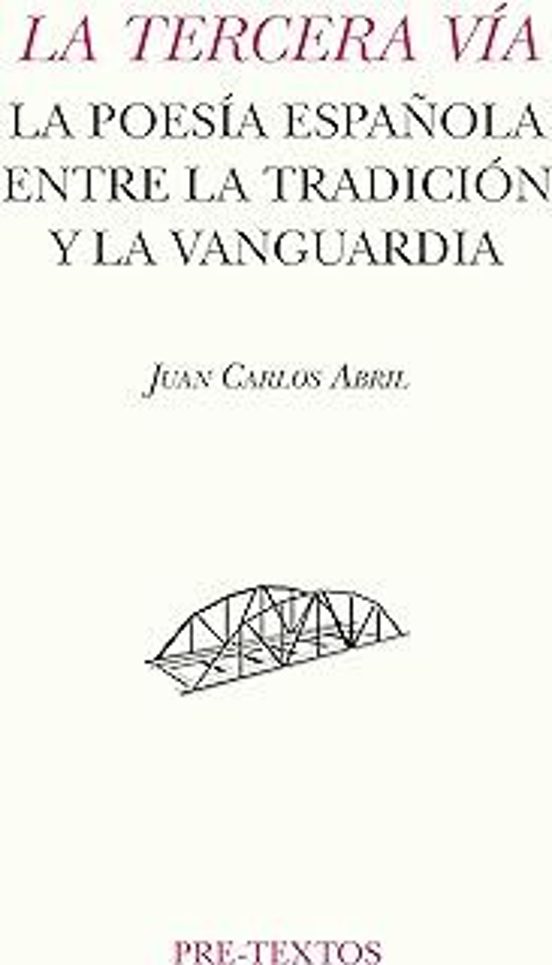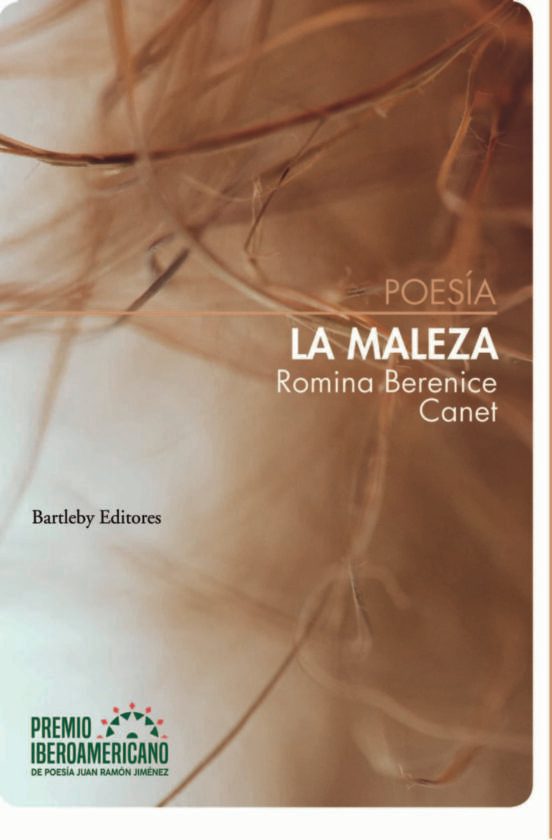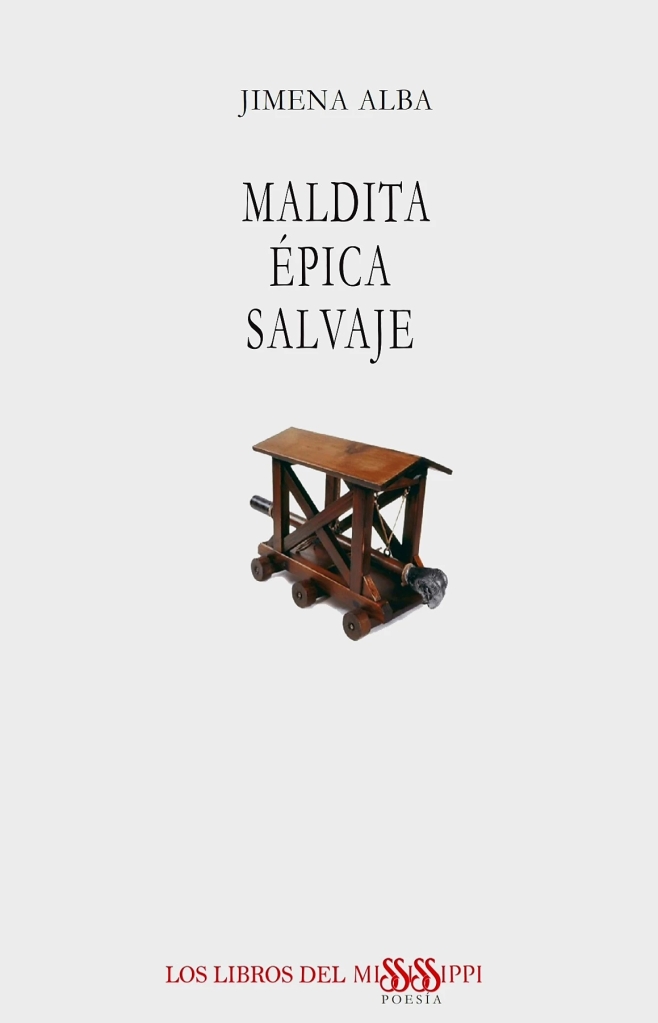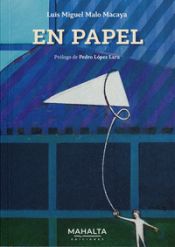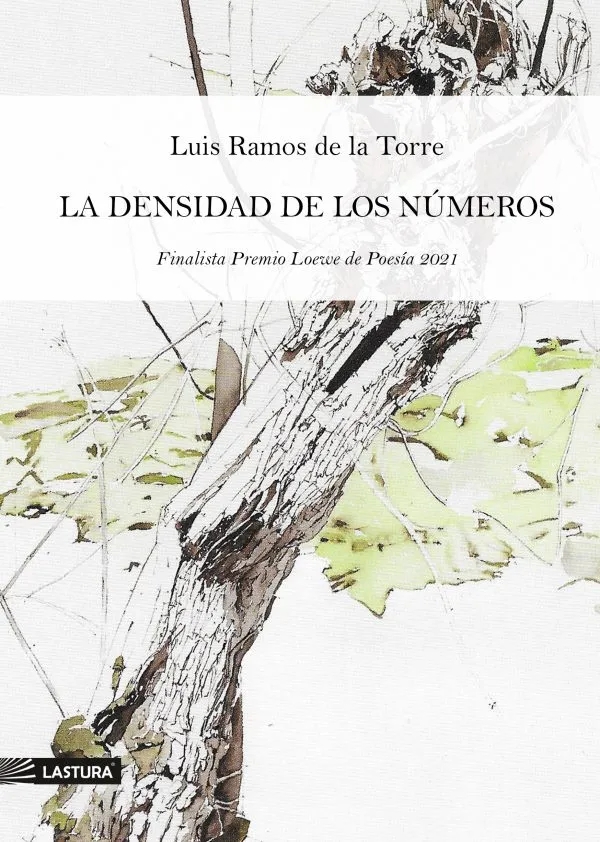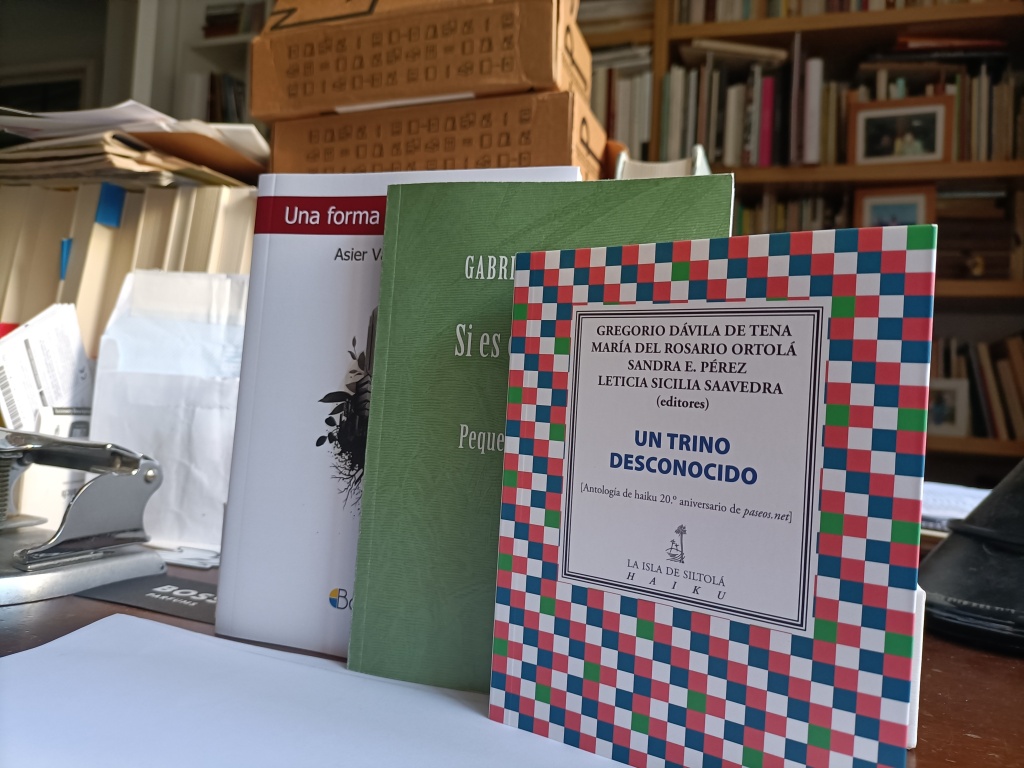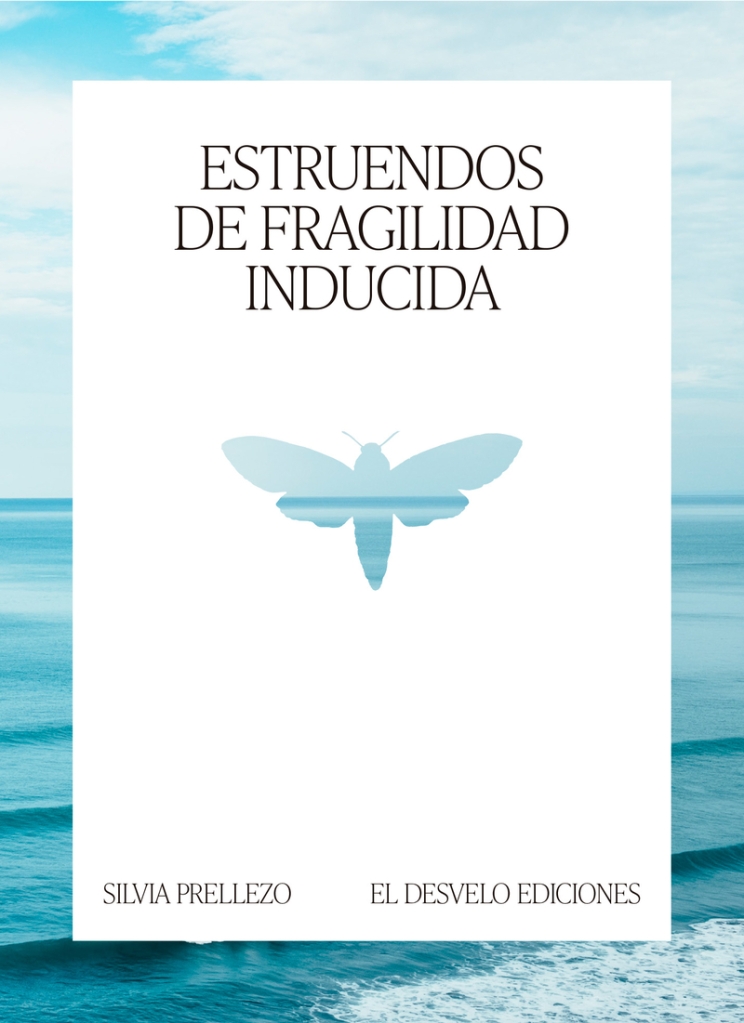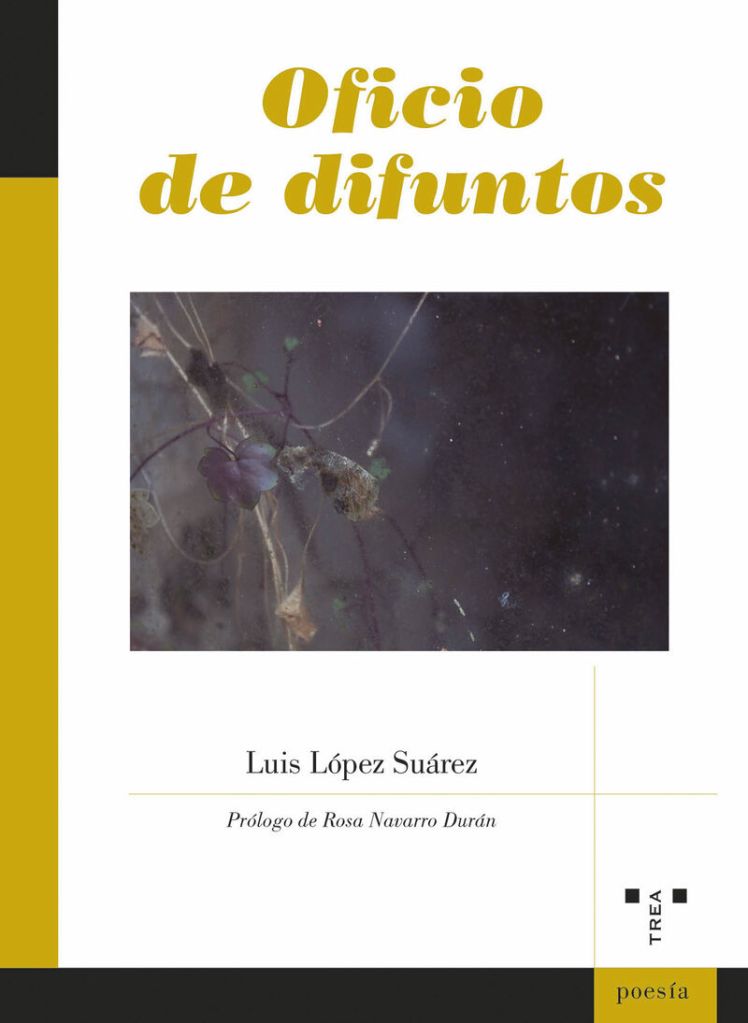
LUIS LÓPEZ SUÁREZ. OFICIO DE DIFUNTOS. EDITORIAL TREA
Una cita del Libro de los Salmos encabeza este breve pero intenso libro, Oficio de difuntos: del salmo 18, Circumdederunt me gemitus mortis, al que puso música Tomás de Morales para el funeral de Felipe II, en la catedral de Toledo en 1598, asunto en el que se detiene, en un excelente prólogo lleno de erudición, la prestigiosa catedrática de Literatura Rosa Navarro Durán. No este el único indicio que nos conduce a pensar que estamos ante un libro sereno, reflexivo, acaso estoico, un estoicismo ante el destino como el que tramiten esas “vanitas barrocas”, representadas aquí por una sentencia latina ―in ictu oculi― que Valdés Leal utilizó como título de una de sus composiciones pictóricas más justamente reconocidas. Lo efímero de nuestra vida, y de nuestro armazón óseo, lo refleja así, con más humor que dramatismo, Luis López Suárez: «no sabes calavera / flor ingrata de mi jardín de sombra / que a ti también te ha de borrar el tiempo / polvo en el polvo / de que te habrá servido / dilapidar mi herencia». El tiempo se detiene para el mortal cuando llega el momento decisivo, cuando el ser humano toma conciencia de su fugacidad y de que todos los intentos no ya por permanecer, sino por alcanzar honores y gloria, son vanos: «solamente / una engañosa percepción libera al hombre / de contemplar su pavorosa / irrelevante multitud / incesante y caótica / sobre la superficie de la tierra / o de la nada / como las moscas sobre los gatos muertos».
En la segunda sección del libro, «jardín de sombra», a la cual encabezan dos citas de Virgilio y Petrarca respectivamente, el jardín se convierte en el extenso primer poema, en el escenario del amor: «hay labios que se ocultan / por miedo a la derrota / de Amor / como escudo de un gesto // pero abiertos mis labios / esperan la victoria de los tuyos hasta la madrugada». La sombra ―«sombra que también somos»― y la penumbra protegen a los amantes de las miradas indiscretas, custodian sus secretos, los esconden a la luz delatora. Del jardín se pasa a un elogio de la ciudad de Sidón. Considerada como una ciudad idólatra en el contexto bíblico, Luis López Suárez, sin embargo, se solidariza con su aciago destino y escribe: «tu cuerpo destruido en toda / la esplendorosa pureza de su corrupción / porque dentro de mí como un cofre / guardo para ti tu vida imperecedera». En similar encadenamiento emocional encontramos el poema «flow my tears», basada en una pieza musical del siglo XVI compuesta por John Dowland. Esas lágrimas proceden de la contemplación de un «cuerpo sin estrépito en la arena vencido / en un soplo vencido sin que yo te velara…». A pesar de todo este sufrimiento, Oficio de difuntos ―un libro poco usual en nuestra poesía, lleno de hallazgos y de claves que nos animan a profundizar en nuestra mejor tradición poética― finaliza con una asunción del dolor ―«el dolor en su inicio es un camino adverso […] pero a quien persevera le lleva hasta la orilla / de un torrente y un campo y un árbol de amplia sombra»― que conduce a una intensa sensación de dicha, dicha que nuestro poeta enfrenta de nuevo al sentimiento de fugacidad.