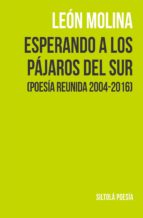MIREN AGUR MEABE. ESPUMA EN LAS MANOS. TREA POESÍA, 2017.
La lekeitiarra Miren Agur Meabe (1962) goza de un amplio reconocimiento en su región natal. Ha obtenido el Premio Euskadi de Literatura Juvenil en tres ocasiones y ha sido merecedora del Premio de la Crítica en 2001 y 2011 por los libros Azalan kodea (El código de la piel) y Bitsa eskuetan (Espuma en las manos), sin embargo, ese reconocimiento del que hablamos es prácticamente inexistente en el resto del territorio nacional. No deja de ser curioso que las traducciones de otras lenguas estén aumentando significativamente en los últimos años (lo cual es digno de agradecer), pero siguen siendo escasísimas las que se realizan del euskera, del catalán o del gallego al castellano, de tal forma que para un lector no bilingüe resulta más fácil estar al tanto de la poesía que se escribe en Polonia o Estados Unidos que de la que se escribe, por ejemplo, en Euskadi., por eso hay que resaltar el esfuerzo por normalizar esta situación que hacen las pequeñas editoriales independientes, como es el caso de Trea o Valparaíso Ediciones, que acaba de editar el libro de Juan Kruz Igerabide, Lento asedio de niebla, Premio Nacional de la Crítica en 2016. Nos consta además que hay otras editoriales con el punto de mira puesto en paliar esta anomalía, como la renovada Libros del Aire.
La trayectoria de Miren Agur Meabe está jalonada por libros importantes no sólo en el ámbito poético sino en el narrativo y, como hemos señalado más arriba, en el de la literatura infantil, pero por centrarnos en la poesía, motivo de este comentario, diremos que ha publicado, entre otros, los siguientes libros de poemas: Iraila (1984), Nerudaren zazpigarren maitasun olerkiari begira (1985).) Arratsezko poemak (1987), Peneloperen poemak.1989), Oi, hondarrezko emakaitz! (1999), Azalaren kodea (2000) traducido en 2002 al castellano y publicado por la editorial Bassarai, Itsaslabarreko etxea (2001) y Bitsa eskuetan (2010), La espuma de los días, el libro que ella misma ha traducido para la editorial Trea.
En una especie de poética que escribió para el Portal de la Literatura Vasca, Miren Agur Meabe afirma: «Escribo para ordenar las estanterías de mi interior, para poner al día mis recuerdos, para racionalizar mis miedos, para analizar las huellas de una vida paralela… para no olvidar quién soy. En ese sentido, la poesía es una solución creada por la necesidad de aplacar la sed y el pánico. Y para hacer frente a la sed y al pánico tiendo la mano a la cotidianidad». Efectivamente, mucha cotidianidad hay en estos poemas, pero no se trata de una cotidianidad plana, limitada a la mera descripción de los sucesos que ocurren a lo largo del día. Estos son solo el escenario en el que los diferentes estados de conciencia que atraviesa la autora promueven la reflexión sobre su identidad, sobre su condición de mujer; donde se percibe la transformación del cuerpo y se suscitan interrogantes sobre el devenir vital, sobre la fragilidad del ser, acuciado por el dolor, por la enfermedad y la muerte.
El libro está dividido en tres partes. La primera de ellas, «La vie en rose», acoge paradójicamente los poemas más cargados de crítica, aunque el título hay que leerlo en clave irónica: «¿Cuánto vale una mujer/ que no quiere saber y nada pide?», se pregunta. Esa condición femenina a la que aludimos adquiere consistencia en función del constructo social que la determina, algo a lo que Miren Agur se opone con la fuerza de un lenguaje que no rehúye lo corporal, lo físico como anclaje con la historia.: «Ahora es la palabra venda de mi herida./ ahora es gasa gris esto de mi vida». Las fluctuaciones del amor intervienen también en esa construcción sumaria de la identidad, y un poema como el titulado «Pacto», lo pone de manifiesto con este verso final: «consuélame del mundo». Los poemas de Miren Agur Meabe son descarnados, no eluden ningún tema, por inusual que sea (la menstruación, la orina, el esperma, etc), forman parte de eso que Edurne Portela ha llamado “la poética de la fragilidad”. No alcanzan el grado de crudeza de Sharon Olds, por ejemplo, pero tampoco contemporizan con lo políticamente correcto. Nombran a las cosas sin atender a los recursos de una lírica amansada—la conciencia del envejecimiento, la ruptura con la visión estereotipada de la feminidad, el cuerpo como espacio que recoge las contradicciones del ser—, aunque eso no es óbice para que abunden momentos de especial belleza, con en este párrafo del poema en prosa «Automitología de la Jolie Fille»: «En otra ocasión —era época de mareas vivas y la crema vainilla de las olas había manchado los labios de la playa como un suflé de pus—, la misma niña y sus amigas me desnudaron para jugar a las familias pues yo era, según ellas, la muñeca de todas».
La segunda parte, «La sombra de la arena», narra la enfermedad de la madre y el fatal desenlace. No resulta nada fácil distanciarse de un acontecimiento tan desgarrador como la muerte de un ser querido y no siempre el lastre de ese suceso, las confesiones y los exámenes de conciencia que da lugar, nos ayudan a eludir el patetismo, pero nuestra poeta es un ejemplo de cómo la escritura es capaz de servir de bálsamo que aplaca el dolor. Ese distanciamiento permite fijar la mirada en un entorno que permanece impasible, porque, por poner un ejemplo, «La hormiga no comprende el paisaje transformado». Solo el espacio de la intimidad sufre esa transformación que la ausencia obra en quien permanece en esta orilla. En «Toallitas íntimas», última sección, resurge la poeta gozosa de vivir. El amor de nuevo es capaz de hacer renacer la esperanza, aun en ningún momento estos poemas pequen de una ingenuidad más propia de otras épocas de la vida. Miren Agur Meaba es una poeta experimentada y sabe destilar la sabiduría que dan los años, por eso no se deja seducir por cantos de sirena. Sus versos delatan esa contención emocional del escéptico: «Limpiar la sangre del adiós con toallitas, coger tu nombre con los ojos,/ dejar secar al aire las ropas del saliva que me haces./ Lograr la caricia y el frescor, después de todo». Después de todo, como decía José Hierro, todo es nada.
*Reseña publicada en el suplemento Sotileza del El Diario Montañés el 28/07/2017